De una imagen a otra hay una diferencia de diecisiete años. El escenario, el mismo. Distintas reses, diferentes muletas pero ante ellas una misma persona: quien esto escribe.
Hace cosa de un mes y medio, en una de mis constantes idas y venidas de Italia tuve ocasión de acudir a la tradicional capea del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, en esta ocasión supliendo la ausencia de mi padre que precisamente por estar defendiendo los intereses de un cliente suyo en la otra punta de Andalucía, en Aracena, para más señas, no pudo acudir. Y sucede que mi padre desde la primera edición se ha convertido en un puntal clásico dentro de esta celebración, porque no es por nada, desconozco si hay muchos abogados que acostumbren a echar de vez en cuando una pañoleta con un capote, una muleta, un estaquillador y un ayuda,calzarse unos botos camperos bien engrasados y tocarse con una gorra campera a cuadros cuando acuden a una celebración entre compañeros de una misma profesión.
Mi padre es así y como él no pudo acudir, en su lugar acudí yo, que si bien no soy abogado (aún) si que soy en parte como él y es por ello que si tras un año en Italia, a uno le sale la oportunidad de ponerse delante de una becerra, no se lo piensa dos veces y se planta en el campo.
Y así fue que diecisiete años después me ví de nuevo en el mismo escenario donde me puse delante de una becerra por vez primera a la edad de siete años. Una edad en la que yo cada día, tras comer y antes de ponerme a hacer los deberes del colegio veía un día sí y otro también la película "Aprendiendo a morir" que con guión de Tico Medina protagonizó Manuel Benítez "El Cordobés" y cuyos diálogos me sabía de memoria.
Una edad, la de los siete años, en que yo merendaba cada martes por la tarde frente al televisor viendo "Tendido Cero" y mientras me zampaba el pan de molde con nocilla no perdía de vista a Fernández Román entrevistando ya fuera a un Campuzano, a "Joselito", a Manuel Caballero o Paco Ojeda. Una edad, la de los siete años, en que con la granja de Playmobil de mi vecina yo montaba una ganadería y con cintas de casette una plaza de toros. Una edad, la de los siete años, en que jugaba en el patio de los Maristas con una rebeca o una cazadora a pegarle capotazos al que le tocáse hacer de toro. Yo, siempre me pedía "Espartaco".
Una edad, la de los siete años, en la que escribía a los Reyes Magos una carta por Navidad diciéndole que había sido bueno en casa y aplicado en el colegio y que por eso sólo me pedía unos trastos de torear y un traje grana y oro para torear.
Y es que con siete años, cuando muchos niños aprenden a montar en bicicleta, algo que yo aprendí casi rozando los ocho, un domingo del mes de mayo por la mañana el padre de mi compañero Paquito Cruz, que era banderillero y se anunciaba como "Morenito de Jaén" me invitó a pasar junto a ellos un día de campo, llevándonos a lo de Orellana Perdiz y así fue que casi sin darme cuenta me ví pisando una plaza de toros de verdad, con una muleta de verdad en las manos y con la inocencia propia de mi edad, intrigarme al centrar mi atención frente a una puerta muy grande que permanecía cerrada y que al abrirse ví salir de ella una becerrita que me llegaba poco por encima de la cintura.
De pronto ese toro imaginario que cada día acudía a los cites que en forma de capote un abrigo lanzaba en el patio de mi colegio se transformó en una res brava de verdad, que se movía, que respiraba, que quería oler mi diminuto cuerpo y que al sentir mi voz: ¡Eje, toro! y mi muleta en su hocico salía disparada a la otra punta de la plaza colándose en su huída entre los burladeros de la misma.
Aquella primera vez, a mis siete años, viví una experiencia única que marcó mucho a partir de entonces mi vida y tan sólo una semana más tarde, Paquito y yo, el Marín, nos convertimos en unos héroes tras ver nuestros compañeros unas fotos en las que sus dos compañeros habían toreado de verdad.
 Habían pasado diecisiete años y me reencontré con un espacio que no había vuelto a pisar desde entonces. Ya entonces con mis propios trastos de torear y conociendo algo más de la técnica y secretos del arte de torear volví a ponerme delante no de una, sino de hasta tres becerras.
Habían pasado diecisiete años y me reencontré con un espacio que no había vuelto a pisar desde entonces. Ya entonces con mis propios trastos de torear y conociendo algo más de la técnica y secretos del arte de torear volví a ponerme delante no de una, sino de hasta tres becerras.Y entonces, situarte frente a la becerra, citarla, ver que no se arranca, cruzarte, cruzarte aún más todavía, volver a citar a la res y conseguir que abandonáse una posición para seguir la tela de mi muleta bajo la dirección que mi brazo le marcaba y darte cuenta que sin moverte, quedándote todo lo quieto que tu miedo te permite has logrado imponer a un animal cambiar de un sitio a otro su posición viendo como recorre un palmo de terreno acercándose a tu cuerpo a una velocidad expréss, sinceramente, es algo tremendo. Y si consigues repetir esto hasta tres veces seguidas y acabar dando un pase de pecho sintiendo que la tensión de un brazo que no aguanta más el peso de una muleta resiste hasta ver pasar bajo ella a la becerra, eso, es algo que no tiene comparación con nada en esta vida.
Disfruté. Disfruté muchísimo y necesitaba volver a sentir algo así y como era obvio, una de las becerras hizo conmigo lo que quiso. Un destrozo. Me dejó el cuerpo maltrecho, pero en verdad, después de casi un año pasando frío en Italia, hasta la paliza que te llega a dar una becerra, al final te acaba sabiendo a gloria bendita.











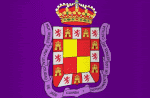













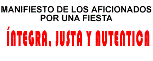
















%20DURILLO,%20N%C2%BA%20102%20-%20Jos%C3%A9%20GARRIDO.JPG)






































